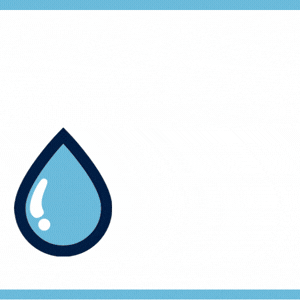¡Qué vivan los bolseros! 100 años de la masacre de Jacinto Aráuz

Hace diez décadas se producía una de las masacres de trabajadores rurales poco recordadas. Con esta nota rendimos homenaje a aquellos obreros y explicamos por qué hoy en día la situación no es distinta.
Diciembre de 1921. El calor del galpón que llegaba a extremos de 41º no detenía el ritmo de trabajo, los bolseros de Jacinto Arauz debían terminar la tarea antes de la caída del sol. Los “pulseadores” colocaban sobre el lomo del “hombreador” la bolsa, que luego era transportada hacia el interior del galpón recorriendo una distancia de 30 metros para alcanzarla al estibador. Éste se encargaba de acomodar las bolsas de manera que las estibas se mantuvieran firmes cuando llegaran a alturas equivalentes a 26 o 30 bolsas. Cada estibador era abastecido por 4 o 5 compañeros, los que, una vez que la estiba alcanzaba cierta altura, debían subir por medio de un tablón inclinado (el burro). Siempre al trote, durante unas 10 a 12 horas diarias. La tarea comenzaba al grito de “…pare y largue…” y el galpón se orquestaba al ritmo de las bolsas: del vehículo a la balanza, de ésta a la estiba y ya no se cortaría el ir y venir, subir y bajar del burro, solo pequeños descansos en el pesaje, en el cambio de carruaje, en la terminación de la estiba o el cambio de lugar del burro.
Había bolseros que trabajaban solamente en épocas de cosecha y luego se dedicaban a otras tareas como la esquila o las hachadas en los montes de caldén. Pero existieron también quienes seguían trabajando en el galpón por temporadas largas, acomodando, limpiando, juntando las bolsas vacías, poniendo raticidas para combatir las lauchas y esperando el arribo de nuevas bolsas, entre otras tareas. Pero este trabajo traía consigo una serie de consecuencias: cada mañana al iniciar, las bolsas les arrancaban la ‘crosta’ de las lastimaduras, les parecía que cada una pesaba una tonelada, como si fuera una prensa que los apretaba, les hacían escapar quejidos y arquearse de dolor, les quedaban las piernas duras y los músculos rígidos.
Estos obreros de Jacinto Arauz se habían organizado en la Sociedad de Resistencia de Estibadores, vinculada a la Federación Obrera Regional Portuaria y Anexos con sede en Bahía Blanca, y que a su vez adhería a la FORA anarquista. En 1921, habían logrado un contrato colectivo de trabajo con la firma de varios comerciantes de la zona, en señal de adhesión. El pliego contemplaba un peso de 70 kg para la bolsa y su traslado debía realizarse a paso de hombre y no al trote, además de pagos extras para trabajadores que no hacían al trabajo específico del bolseado. Uno de los protagonistas, el bolsero Teodoro Suarez le relató al historiador Osvaldo Bayer que las mejoras se lograron luego de duras luchas, persecuciones, asesinatos, procesos falsos, torturas y cuanta infamia se pudo cometer por el sólo hecho de poseer un carnet de la FORA. Además del pliego, se había logrado eliminar a los capataces y poner en su reemplazo un sistema rotativo de delegados.
No obstante, el conflicto se desató cuando se hizo presente en el galpón un tal Arturo Félix Cataldi, enviado de las casas cerealistas de Bahía Blanca que estaba dispuesto a asumir el puesto de capataz. Cataldi amenazó con traer nuevos obreros si no acataban sus órdenes. Este sujeto contaba con el apoyo de la burguesía rural local, la policía y sectores del radicalismo que no aceptaban el pliego de los bolseros. La tensión no tardó en estallar, a los pocos días se hicieron presentes en la localidad 14 obreros de Pringles al mando de Cataldi, con la intención de hacerse cargo del trabajo en los galpones. Estos obreros habían sido reclutados por agentes de la Liga Patriótica y funcionaban como “crujiros” o “esquiroles” (hoy conocidos como carneros).
Unos 40 obreros federados se reagruparon para pedirles a las autoridades que se respetara el pliego. Fueron llevados a la comisaría donde supuestamente negociarían, pero fueron recibidos a los palos. La lucha no tardó en comenzar, “¡Están dando la biaba!” grito uno de los bolseros y el patio de la comisaría se convirtió en un campo de batalla. El saldo fue la muerte de los bolseros Carmen Quinteros y Ramón Llábres. Del otro lado cuatro policías (Dozo, Freitas, Merino y Mansilla). Además de las muertes el saldo del enfrentamiento dejó muchos heridos por ambas partes. Luego de este episodio la policía del Territorio comenzó con la caza de anarquistas, y las partidas policiales recorrerían las diferentes localidades apresando a algunos de los trabajadores. Además se erigió un monolito enorme en el centro del cementerio que recordaba a los oficiales caídos en combate.
La versión oficial que se dio de los hechos fue un “asalto a la comisaría por parte de los trabajadores”, con ello el radicalismo intentaba justificar la brutal cacería que se produjo los días posteriores, cuando la policía detuvo a los bolseros que escaparon, junto con anarquistas y otros militantes socialistas. El periódico Germinal relató los hechos que vivieron estos trabajadores en la comisaría: “Les fueron atadas las manos con alambres de fardo y objetos de tortura verdaderamente inquisitoriales. Todos ellos fueron apaleados bárbaramente. A algunos se les cortó el pelo con machetes y luego se les derramó orín en la cabeza. A otros se les cortó las yemas de los dedos. Y al obrero Las Heras, estando amarrado, se le golpeó la cabeza con la culata de un máuser causándole heridas de gravedad…”.
Los acontecimientos de Jacinto Arauz no fueron hechos aislados sino que estuvieron enmarcados en un contexto de violencia represiva hacia las clases trabajadoras durante los gobiernos radicales. Ese mismo año se produjeron brutales represiones en otros puntos del país: el aplastamiento de la huelga de los obreros de La Forestal, en Chaco, el asesinato en manos de la Liga Patriótica Argentina de trabajadores de Gualeguaychú y el fusilamiento de 1.500 peones en Santa Cruz por parte del ejército argentino a cargo del coronel Héctor Varela.